"Cuando Roncalli llegó a Venecia en 1953, un querido amigo mío sacerdote me confió:
-Loris, es un buen hombre, eso se ve...,¡pero es viejo!
Tenía setenta y dos años, y en aquella época nadie se esperaba gran cosa de un hombre de esa edad. Fueron muy pocos los que atisbaron en los ojos de aquel anciano arzobispo la determinación y el empeño que, por el contrario, fue capaz de desplegar, para sorpresa de todos.
Fue un patriarca excelente. Tenía una confianza total en sus colaboradores, y nunca les exigía más de lo que humanamente eran capaces de dar. Supo afrontar las muchas dificultades y las divisiones, que de vez en cuando surgían en el clero, aceptaba las críticas y los malos humores, incluso a costa de un profundo sufrimiento personal.
El hecho de que él se exigiese a sí mismo ocuparse personalmente de las cuestiones más delicadas, dedicándoles la reflexión que requerían, provocó que a su alrededor se formara una impresión errónea de que se trataba de una persona contemporizadora, un hombre de escaso temperamento. Su sentido del deber, su deseo de conocer los problemas con más detalle y de calibrar su juicio de acuerdo con ello, provocaba malentendidos, pero él nunca le dio demasiada importancia a esas valoraciones tan apresuradas y fueras de lugar.
Una tarde, en medio de una conversación, le confié, desde luego torpemente, todo lo que se murmuraba a nuestro alrededor.
-Eminencia, dicen que es usted débil y acomodaticio, que tarda demasiado en tomar esa medida.
La medida en cuestión tenía que ver con la suspensión a divinis que había que dictar contra un joven sacerdote. Se trataba de una medida drástica, pero en aquel caso particular la opinión general era que la pena era proporcionada. En cambio, el patriarca contemporizaba, y sus vicarios se quejaban de ello ante mí. Así pues, aquella tarde, después del rosario, antes de bendecir la mesa, me impartió la lección que hoy espero haber asimilado plenamente.
Agarró un vaso, y mirándome con sufrida indulgencia, me preguntó:
-¿De quién es este vaso?
-En esta casa el que manda es usted -respondí-. Es suyo.
-Bien- prosiguió- si lo tiro al suelo, ¿quién se queda con los pedazos?
-También usted, eminencia -contesté sin entender dónde quería llegar.
-Y si los pedazos también son míos, significa que me veré obligado a inclinarme y recogerlos. Ese sacerdote me lo han confiado a mí, no a mis vicarios, que desearían que yo le aplicara a toda prisa un castigo tan odioso. Si hace falta, adoptaré esa medida, pero no de inmediato, no antes de agotar todo los recursos caritativos, que únicamente en caso de que él los rechazara, harían que este muchacho resultara verdaderamente imperdonable ante Dios y los hombre.Poco después las cosas se arreglaron, y no en apariencia, sino de verdad, como fruto de gracia y amor".
Fuente: Capovilla, Loris. Mis años con el Papa Juan XXIII, Madrid, La Esfera de los Libros, S.L., 2014, pp. 54-56 - Extracto del capítulo II "El Encuentro"
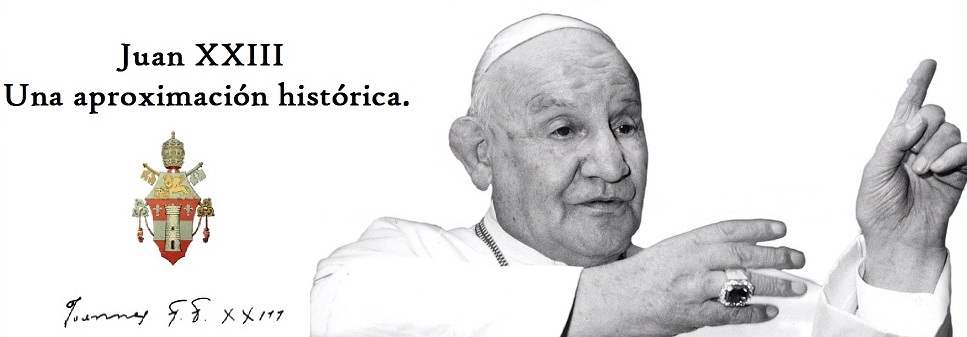

No hay comentarios:
Publicar un comentario